La psicosis debe tomar la palabra
Fuente: ctxt.es. Manuel González Molinier.
Algunas consideraciones sobre la lucha por los derechos de las personas con enfermedad mental
Desde hace unos años existe en Estados Unidos –sociedad desigual y en perpetua crisis, pero también el país que vio nacer algunos de los movimientos civiles más importantes de la historia reciente– un movimiento que lucha por los derechos de las personas con enfermedad mental. Es conocido como el Movimiento de recuperación en salud mental, e intenta que se produzca un cambio profundo en cómo se aborda, cómo se trata e incluso cómo se entiende la enfermedad mental grave y su curación. Este movimiento une a personas con enfermedad mental y a profesionales sensibilizados con los derechos de los usuarios en un esfuerzo de reformulación radical de lo que significa padecer y recuperarse de una enfermedad mental. Hace hincapié en que el modelo médico usado hasta ahora se ha demostrado insuficiente para abordar este tipo de trastornos graves, cuyas experiencias subjetivas (alucinaciones auditivas, estados de melancolía y manía) están descritas, con variados matices contextuales, desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo.

Sobre el oscuro camino del tratamiento médico de la enfermedad mental, valga para entrar en contexto un ejemplo: el único premio Nobel de la historia otorgado a un psiquiatra por un avance en su disciplina es el que se concedió a Julius Wagner-Jauregg en 1927, por la aplicación con éxito de la piroterapia (provocar fiebres altas) en enfermos mentales. La técnica consistía nada menos que en la inoculación del agente patógeno de la malaria. Se preguntarán cómo esta barbaridad pudo no solo suceder, sino además ser premiada. Para ello hay que entender los palos de ciego que la ciencia médica ha ido dando a lo largo de los siglos para abordar la peculiar problemática de las enfermedades mentales. En este caso, el Nobel reconocía la presentación de una serie de casos de enfermos que, tras serles inoculado el plasmodium y superar (si lo hacían) sus famosas fiebres tercianas o cuartanas (picos de fiebre de más de cuarenta grados cada tres o cuatro días), habían mejorado ostensiblemente de su trastorno mental. La razón de este improbable milagro es que en esa época no se diferenciaban bien las psicosis que hoy podemos llamar del espectro de la esquizofrenia de las demencias de origen orgánico, como la tabes dorsal que producía la infección crónica de la sífilis. Como la espiroqueta, bacteria de la sífilis, no soporta las altas temperaturas, al provocarles malaria a los enfermos, con la vaga suposición de que las fiebres podrían ser curativas de algunos estados de locura y demencia, se encontraron con que algunos enfermos (concretamente, los sifilíticos), mejoraban si llegaban a superar aquellos tremendos picos febriles, porque estos mataban a la bacteria de la que estaban infectados previamente y que les conducía a la demencia. Cabe preguntarse cuántos enfermos mentales fallecieron al no superar tan cruel tratamiento, y cuántos de ellos eran enfermos psicóticos, que no tenían ninguna oportunidad de mejorar con dicho tratamiento y que no habían dado su consentimiento para ser tratados con esta cruenta técnica.
El desarrollo de la medicina de principios del siglo XX está plagado de historias para no dormir (recuerden la serie The Knick, que trataba este asunto) y es comprensible hasta cierto punto, pues el intento de curar enfermedades –bien lo sabemos ahora– muchas veces tiene que ir, por necesidad, por delante del conocimiento que tenemos sobre dicha enfermedad. Esto no pasa solo en el ámbito de la psiquiatría, desde luego, pero cuesta imaginar un colectivo más maltratado que el de los enfermos mentales. Incomprendido, reducido a sujeto pasivo y en general inerme ante el sistema, ha sufrido todo tipo de experimentos en busca de la milagrosa cura de la locura: comas insulínicos, duchas frías, extracción de piezas dentales, trepanaciones, electrochoques o cualquier otra ocurrencia peregrina que podamos imaginar, con la aprobación de la comunidad científica de la época. Basta decir que el neurocirujano portugués Egas Moniz, que inventó un procedimiento realmente novedoso para conocer la red vascular que irriga el cerebro (la arteriografía por contraste) no recibiría el Nobel por esta audaz técnica diagnóstica, sino por la invención de la lobotomía, que logró aplacar mediante la destrucción de parte del cerebro a los enfermos mentales agitados, antes de la llegada de los neurolépticos en la década de los cincuenta del siglo pasado, que lograría esto de forma más sofisticada. Es muy recomendable revisar la película Monos como Becky (1999) de Joaquím Jordá, que repasa la vida de Moniz de una forma intertextual, mezclándola con los trastornos neurológicos que sufría el propio Jordá, con la historia de un mono objeto de experimentos científicos y con la representación teatral de la vida de Moniz que hace un grupo de personas afectadas de esquizofrenia, en una superposición de planos que apela al espectador de manera directa.


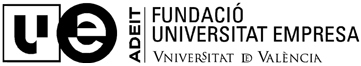





Sin comentarios